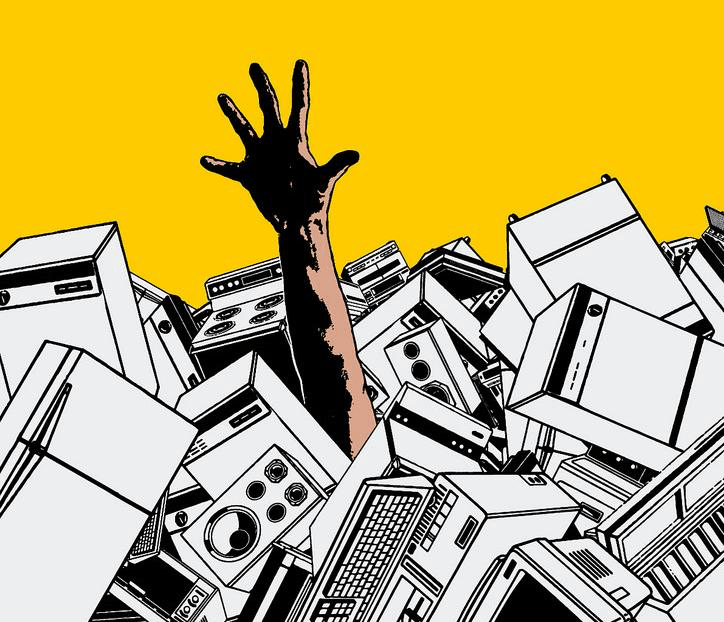
Son cinco escalones, ni uno más. Los he subido cientos de veces para ir del descansillo al ascensor. Quizá hayan sido miles. Sí, los he subido miles de veces y nunca ha supuesto un gran problema, al menos no más que lo que supone mantenerse erguido y mostrarse más o menos capaz de poner un pie delante de otro, repitiendo el esquema sucesivamente. Sin embargo, sin causa aparente, ayer confundí el cuarto escalón con el quinto. «Tú y tu manía de no encender la luz del portal», mira que me lo ha dicho veces María. El resultado, una catástrofe, una caída estrepitosa, de esas con voltereta incorporada, como Vinicius Jr., un dolor agudo en la rótula izquierda, en la muñeca derecha, la pantalla del móvil como un código de barras y el traje nuevo al tinte. Lo del tinte puede parecer lo de menos, pero no lo es: en Chamberí las tintorerías tienen más lista de espera que los dermatólogos. Hace no mucho fui con una camisa intentando que me la plancharan para esa misma tarde y aún recuerdo la carcajada de las dependientas. Se daban codazos entre ellas y todo, como diciendo: «Este idiota no sabe con quién está hablando». Así que tuve que cuidarme yo mismo los huesos –por la vergüenza de asumir la verdad públicamente– y me fui a El Corte Inglés de Goya a comprar una de esas planchas de vapor, con la que una hora después me quemé la mano, que ahora parece una espalda de Gregorio Fernández.
(Este párrafo forma parte de un texto que se publicó originalmente en ABC el 9 de febrero de 2025. Al ser contenido premium, solo puede ser leído íntegramente aquí. Si no se han suscrito, les animo a que lo hagan. La suscripción es muy barata a cambio de muchísimo y necesitamos más que nunca prensa libre).