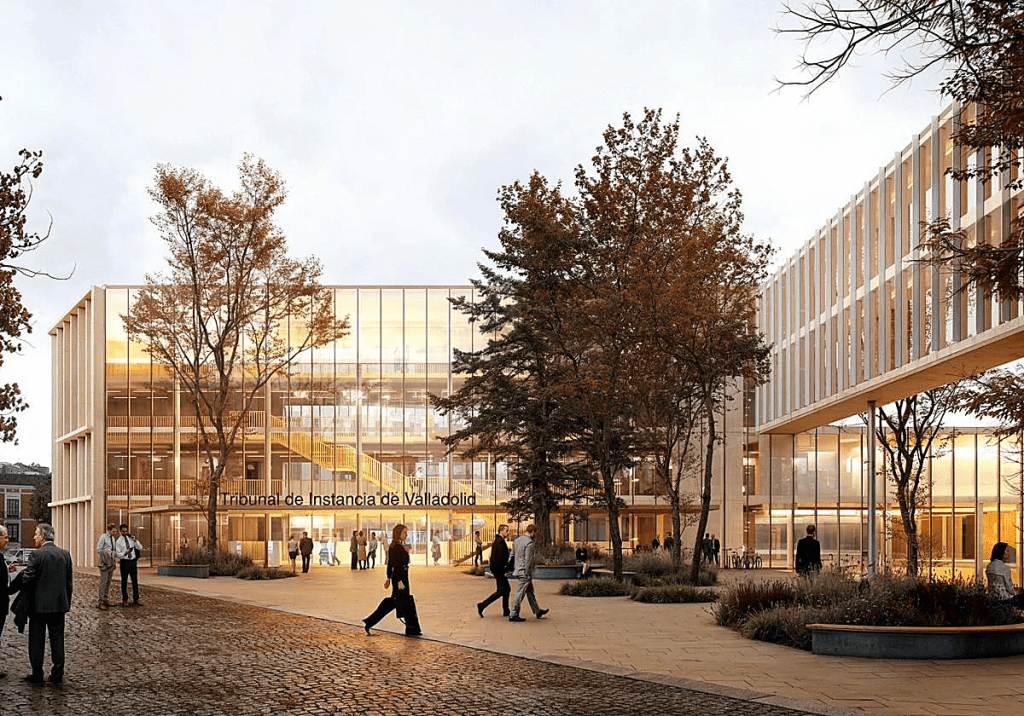
Me imagino a un par de vallisoletanos del siglo XV, resabiados, mirando displicentes las obras de San Pablo y criticando el gótico isabelino, demasiado moderno para ellos, acostumbrados a la pureza estructural del gótico clásico e incluso anhelando, entre tintillo y tintillo, el románico de los buenos tiempos. O el visigodo de San Juan de Baños. Llegaba por entonces a Valladolid el Renacimiento, una cosa de ‘progres’ que venía a corromperlo todo: las proporciones, la fe y, sobre todo, el buen gusto castellano. Aquellos vecinos, envueltos en capas pardas se quedarían mirando la fachada de San Pablo –llena de filigranas, de santos diminutos y de tracerías que parecían bordados– y dirían: «Esto ni es arquitectura ni es nada. Esto, lo que es, es un carnaval». O algo así. El Renacimiento les sonaría a una cosa siniestra, gente que hablaba de la proporción del cuerpo humano, de la belleza matemática y de la razón frente al misterio. Humanistas, les llamaban. Y Valladolid, tan castellana, no podía confiar en un arte que viniera de Florencia, ni en arquitectos que midieran con regla lo que antes se hacía con la fe. El humanismo –pensarían– es un pecado que quita del centro a Dios para poner al hombre. Sin saber –esto lo pienso yo– que poner en el centro al hombre es poner en el centro al hijo de Dios.
(Este párrafo forma parte de un texto que se publicó originalmente en El Norte de Castilla el 7 de noviembre de 2025. Al ser contenido premium, solo puede ser leído íntegramente aquí. Si no se han suscrito, les animo a que lo hagan. La suscripción es muy barata a cambio de muchísimo y necesitamos más que nunca prensa libre).